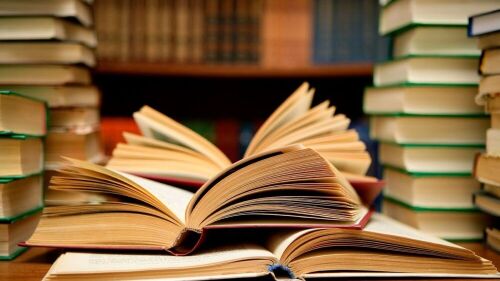Siempre que regreso a Paraguay después de un viaje al exterior, las diferencias son más notables durante unos días.
Un contraste aparentemente menor me saca de quicio cada vez: cómo los pasajeros nos amontonamos alrededor del compartimiento de equipaje del bus al llegar a la terminal. El espacio es reducido en el pasillo, siempre es reducido, y los primeros en bajarse amontonan sus cuerpos contra las puertas del baúl, bloqueando el acceso para los demás. Quienes vienen atrás deben abrirse paso a empujones, tropezando con bolsos, pisando mochilas o quedándose atrás mientras otros agarran sus bultos primero. Todo sería más rápido y menos agotador si todos esperáramos a un costado, dejando espacio para que el guarda extraiga los equipajes y que cada uno retire sus maletas en orden. Sin embargo, después de un viaje de veinte horas, esta solución tan sencilla parece toda una utopía.
Este es un ejemplo de lo que los científicos sociales llaman “normas sociales” en acción. Las normas son expectativas compartidas sobre comportamientos grupales aceptables que orientan cómo se espera que actúen personas desconocidas en distintos contextos sociales. Como expresión de normas sociales, la forma en que recogemos nuestro equipaje no está desconectada del hecho de que, según la encuesta LAPOP en 2023, el 51% de los paraguayos no “respetan las instituciones políticas del país” y el 78% no cree que “los tribunales paraguayos garanticen un juicio justo”.
Abrazos que ahorcan: La confianza traicionada
La política paraguaya opera, en general, bajo normas de desconfianza. Esto significa que, por defecto, los paraguayos asumen que si alguien puede aprovecharse de vos para su beneficio, lo hará. Como prescripción de comportamiento, las normas sociales en Paraguay muchas veces nos dicen: si podés aprovecharte de alguien para tu propio beneficio, debés hacerlo.
La confianza –la expectativa de que las personas cumplirán su palabra– se reserva solo para los más cercanos: familia o amigos íntimos. Incluso así, la confianza interpersonal puede ser frágil. Basta considerar los amargos conflictos entre hermanos por sucesión de inmuebles, o como la suposición común de que las parejas serán infieles alimenta una constante vigilancia y control entre novios.
La traición personal duele, pero el problema de la desconfianza se vuelve social al socavar la cooperación de dos maneras claves.
Primero, la desconfianza generalizada restringe la colaboración a pequeños círculos de confianza. Fuera de estos grupos, la competencia –a menudo desleal– se convierte en la norma. La sociedad prospera con cooperación, no solo con rivalidad. Por ejemplo, rutas, escuelas y hospitales solo funcionan si las personas pagan impuestos, siguen reglas y confían en que los demás harán lo mismo. Pero la desconfianza fomenta el acaparamiento de recursos, información, contactos y oportunidades. Como resultado, perdemos el progreso colectivo porque nadie confía en que su contribución será valorada o recompensada.
Segundo, hace que la competencia sea más costosa y menos productiva. Cuando la desconfianza es la norma, se desperdician recursos en monitorear a otros y ganar favores de autoridades que median en conflictos. Por ejemplo, las agencias públicas suelen crear procesos excesivamente burocráticos para compensar la falta de confianza pública en sus decisiones. El tiempo que todos dedicamos a generar y procesar tanto papeleo luego se pierde cuando los resultados son impugnados y los concursos deben repetirse o anularse.
La aritmética de la desconfianza
¿De dónde surge la confianza social? La teoría de juegos, una rama de las ciencias sociales, modela matemáticamente cómo se desarrollan las normas de cooperación mediante interacciones estratégicas (“juegos”) entre individuos “egoistas”. El clásico dilema del prisionero enfrenta a dos cómplices: arrestados e interrogados por separado, no pueden comunicarse. Si ambos callan (cooperando entre sí), reciben condenas leves. Pero si uno traiciona al otro mientras su compañero calla, el traidor sale libre mientras el que calla recibe una condena severa. La cruel ironía es que si ambos se traicionan (la elección “racional”), terminan peor que si hubieran confiado mutuamente. Esto revela por qué la desconfianza puede autoperpetuarse: incluso cuando cooperar beneficia a todos, el miedo a ser explotado lleva a decisiones mutuamente destructivas.
De manera similar, la tragedia de los comunes muestra cómo recursos compartidos (como pastizales o pesquerías) se agotan cuando los individuos priorizan el interés propio a corto plazo sobre el autocontrol colectivo –todos llevan “solo una vaca o pez más” hasta que el sistema colapsa–. Estos modelos pesimistas sugieren que la desconfianza es inevitable, pero crucialmente, representan interacciones únicas entre individuos aislados.
El panorama cambia cuando los juegos modelan interacciones repetidas, donde los jugadores comparten información y construyen reputaciones. Aquí, la regla del “ojo por ojo” –donde los jugadores comienzan cooperando y luego replican el movimiento previo de su contraparte (premiando cooperación con cooperación, castigando traición con represalia)– suele estabilizar la cooperación con el tiempo. Estos modelos son poderosos porque generan predicciones matemáticas precisas, pero reducen la confianza a mero cálculo. En realidad, la confianza no es abstracta; se aprende mediante experiencia concreta. La historia, la organización social y las reglas institucionales determinan si las personas ven la cooperación como sabia o ingenua.
Las investigaciones de Elinor Ostrom –una politóloga que ganó el Nobel de Economía– en el Sudeste Asiático demostraron que, en comunidades relativamente igualitarias, las familias a menudo creaban y hacían cumplir reglas sociales para administrar recursos comunes como el agua para riego, demostrando que la tragedia de los comunes no es inevitable. De manera similar, el famoso estudio de Robert Putnam, contrastando la cultura cívica del norte de Italia con el clientelismo persistente en el sur, argumenta que las experiencias de cooperación exitosa dentro de densas redes de asociaciones cívicas enseñaron normas de reciprocidad que luego operaron más ampliamente para “hacer funcionar la democracia”.
VIVIR EN EL DILEMA DEL PRISIONERO: EL PESO DE LA HISTORIA PARAGUAYA
La confianza no nace solo de la racionalidad individual; se construye mediante práctica colectiva. Y la experiencia paraguaya contrasta marcadamente. La enorme desigualdad social y económica del país significa que las reglas no se desarrollan colectivamente para resolver problemas comunes, sino que suelen ser impuestas por autoridades para servir a quienes tienen poder.
El legado de la dictadura stronista perdura: un régimen que exterminó la oposición política, usó el sistema legal para controlar organizaciones civiles, instalando líderes títeres y forzando al exilio a grupos independientes. Generaciones cargan con el trauma de estas traiciones por gobernantes violentos, instituciones cínicas e incluso vecinos presionados para delatar. Muchos de quienes hoy están en posiciones de poder fueron moldeados por estas experiencias y tienden a reproducir los mismos ciclos de desconfianza con generaciones más jóvenes. El caos para retirar el equipaje de la terminal no es solo mala educación, es síntoma de una sociedad donde la sospecha mutua parece racional porque, durante décadas, confiar podía costarte el trabajo o la vida.
Por eso, la confianza es, en última instancia, una construcción política. El desafío de Paraguay no es solo cambiar mentalidades, es crear espacios institucionales donde la cooperación sea premiada, no castigada. Los movimientos políticos deben hacer más que predicar ideales, deben promulgar políticas que creen nuevas experiencias vividas: agencias públicas que funcionen sin coimas, tribunales que arbitren con justicia, empresas que promuevan reglas transparentes sobre favores personales. Ministros, líderes de oenegés y empleadores deben romper con tradiciones personalistas y patrimonialistas, aplicando normas que protejan la colaboración y hagan que la competencia sirva al progreso, no al desperdicio.