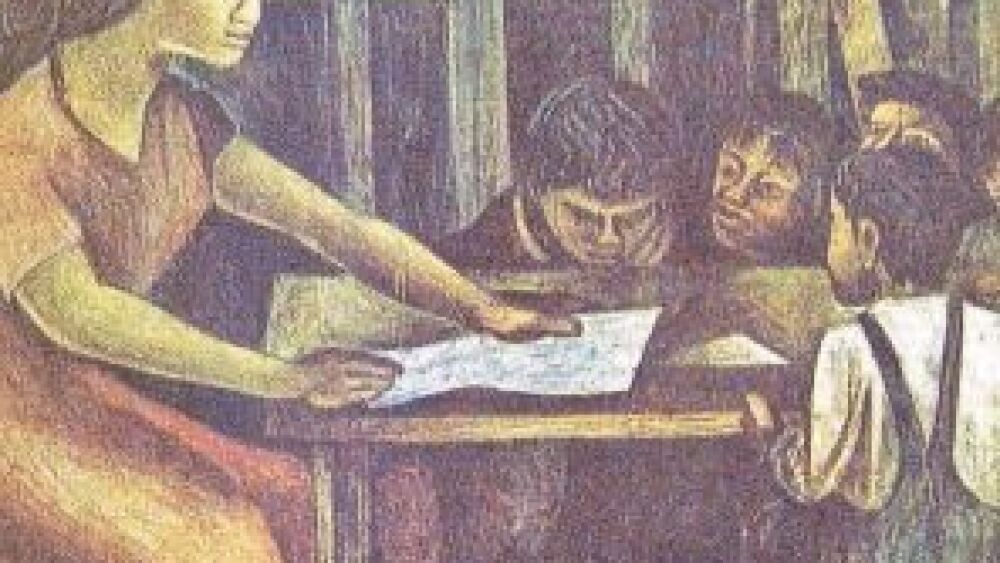Juan Andrés Cardozo | Filósofo
Aunque en los sectores públicos y privados las acciones se congelan en la repetición. En las ideas y en el hacer que no llevan a ninguna parte. A no ser al abandono y a la decadencia. En la sociedad sin embargo algo se mueve. El movimiento late empujado por la necesidad. Y tiende a estar presente allí donde la realidad es distinta a la percepción de quienes tienen el compromiso de no paralizarla.
El descontento siempre implosiona. Por más fuerte que sea la ortopedia del poder, rompe lo que le oprime. Y se hace visible para cambiar la historia. En esa situación estamos ahora. Nada permanecerá en el statu quo. Los pobres tienen sed de cambio. Ya aprendieron a que no pueden seguir esperando. O a confiar en las promesas que bajan desde arriba. Y de entre ellos, incluso de los no muy indigentes, sus hijos también ya no quieren vivir en la postergación.
Los estudiantes, o los así nombrados, aprenden que la quietud les robará el futuro como a sus mayores. Es la hora de las protestas. De poner en el espejo del país la importancia de la educación. Ese es el algo más radical en el movimiento del ahora. La llave que empezará a abrir el proceso de transformación.
La educación como alumbrar
¿Qué es la educación? Los griegos la llamaron la salida de la oscuridad. Platón, distinguir las sombras y liberarse de sus grillos. De ahí la Ilustración, al retomar el razonamiento de los antiguos, entendió que la modernidad significa entrar en la era de lo que alumbra el horizonte de la historia. Como ese horizonte permanece lejano, Jean-Paul Sartre acompañó la revuelta de París para que con la Revolución de Mayo del 68 los propios estudiantes modificaran el método y los códigos de la educación.
El método de la repetición cierra el camino de la imaginación creadora. Los códigos que imponen la jerarquía de la enseñanza impiden la dialéctica del aprendizaje. ¿Hacia dónde vamos? Maurice Merlau-Ponty imputará a Sartre de llevar a la aventura del pensamiento alejándolo de los cánones de la ciencia. Camus, por su parte, considerará absurda la rebeldía condicionada por la libertad del materialismo histórico. En su monumental obra: Crítica de la razón dialéctica, el pensador existencialista demostrará a Merleau-Ponty que la aventura ontológica, que solo mira el ser-en-sí y no el ser-para-sí, obstruye la vía del saber. De la educación al servicio de la liberación humana. Y en Situación, acabará con Camus cuestionando su escepticismo de romper las promesas de un tiempo no idéntico. Pues la universidad es el vuelo del saber que construye el futuro.
Este retorno a la educación como el amanecer radiante que emancipa al ser humano de la oscuridad se hace objetivo mediante el pensar. Al margen de la filosofía, de la ciencia y de la técnica, la humanidad es presa del miedo y de la opresión. Ante el temor a la muerte elude la responsabilidad de hacerse cargo de su destino, olvidando su libre albedrío. Con ello la educación le induce a aceptar un orden jerárquico. El mismo que servirá también para la tiranía de la división de clases sociales que el homo academicus, según Pierre Bourdieu, legitimará en sus lecciones.
La instrumentación cuestionada
De este modo la educación preparará para la formación del “capital humano”. Su pertinencia le exige la capacitación de los “recursos humanos” que el desarrollo de la sociedad necesita. ¿Dónde queda así el humanismo que no quería reducir al hombre a un mero aparato de producción? Para Serge Latouche, (Decrecimiento y posdesarrollo), la economía y los economistas se ocuparon de que la filosofía y la ciencia, especialmente las ciencias sociales, sean ignoradas por la educación. Y establecieran para nuestro tiempo, internacionalmente, la estrategia de lo que debe enseñarse y aprender. No importó para las academias la advertencia de Theodor W. Adorno de que la “razón instrumental” acentuaría la alienación humana.
Y, ¿qué ha pasado con la política para someterse a la dirección de la economía? ¿Y ocuparse de legalizar un modelo de educación funcional al establishment y a sus intereses? Es que el propio sistema educativo se encargó de formar a los políticos que, por la preeminencia del desarrollo, seguirán los dictados de los “expertos”, “técnicos”. Es decir, para convertirse en empleados de los poderes económicos.
Pero esta servidumbre de los políticos está en riesgo de continuar por la crisis de la democracia. Les impele volver a las fuentes de la teoría. Hay que instruirse en filosofía y en ciencia política. De acuerdo con Jacques Ranciere (Los filósofos y sus pobres), incluso habrá que ir más allá de la sociología. Conocer la metapolítica para una reconversión social capaz de superar las desigualdades. Con el arte y lo sensible instalando la estética en las escuelas, puede el pensar estar en la vanguardia de la política. E instituir una revolución educativa que dé lugar a la salida de la oscuridad. Donde, por fin, el ver haga inteligible la realidad y libere al ser humano de las enajenaciones a las que, por ignorancia o manipulación, está hoy sometido.
Los vientos de estas reflexiones mueven a las masas de los pueblos. La interdicción de la inteligencia está sin fuerza. Y la juventud se abraza al proyecto de las transformaciones estructurales. Esa gimnasia ya también aquí se visibiliza.